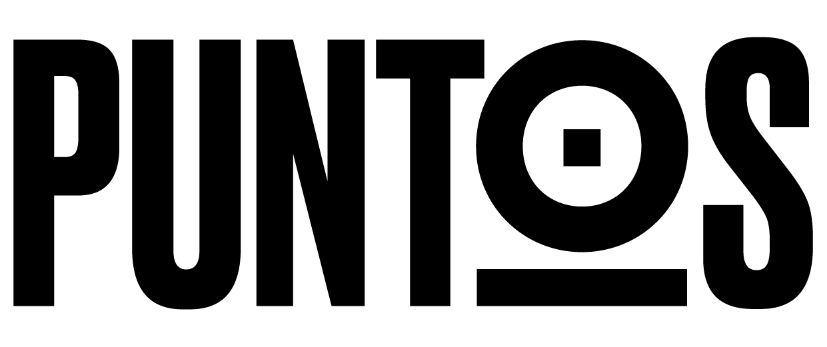Bajo la lógica de la cooperación y el respeto por el territorio, los habitantes de este municipio del Chocó han construido su noción de futuro. Frente a la llegada de cualquier proyecto, la comunidad pide que se articule con sus mundos culturales e históricos.
Cualquier nuquiseño sabe que, si un día se levanta y no tiene con qué desayunar, basta con ir a la finca a tomar los alimentos de la tierra o pedirle al vecino. Los más chicos no sueñan con vivir en las ciudades, más bien se sienten privilegiados de jugar en las calles sin miedo, al igual que la población cuando opta porque todas las puertas de sus casas estén abiertas de par en par, como dándole la bienvenida al que llegue.
Estas descripciones son apenas pinceladas de lo que se podría entender como bienestar y son parte de la investigación “Territorios impostergables: bienestar y planeación en Nuquí, Chocó”, de los profesores Diana Gómez y Julián Idrobo, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Cider), de la Universidad de los Andes. Un proyecto que busca entender los modos de vida, la cotidianidad y cómo se teje la relación con el territorio; además del plan a largo plazo de la comunidad y su permanencia en esta región.
Para indagar sobre las nociones de bienestar, se usó como metodología la acción participativa que implicó el trabajo con iniciativas de base comunitaria y proyectos de los pobladores. El profesor Julián Idrobo cuenta que se trabajó de cerca con el Consejo Comunitario Los Riscales: “Se pidió permiso para desarrollar el tema con ellos y en conjunto buscamos opciones para que la investigación también dejara algo para la gente”.
La tranquilidad es uno de los propósitos arraigados en los habitantes: “Es vivir con lo que necesito y me gusta”, narran. De la mano va también el anhelo de unas condiciones dignas sin el espejo de lo económico o lo material. Diana Gómez, doctora en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (Estados Unidos), explica que la virtud de esta visión es que contradice la idea de que el desarrollo es homogéneo, lo que ha hecho que se pierdan la pluralidad y las visiones del mundo.
Por eso los investigadores afirman que en Nuquí se puede hablar de alternativas al desarrollo, lejos del concepto de acumulación económica, que ocasiona desigualdad y destrucción del medio ambiente. En esta zona, más bien, rige la lógica de la redistribución y la cooperación.
Una tranquilidad que se materializa mediante prácticas sociales y procesos económicos como la pesca responsable. Basados en el respeto por el territorio, los pescadores regulan que en esta práctica no se usen redes destructivas y se limita el tiempo de la pesca industrial e incluso el tipo de arte que se pueda usar.
“Se usan técnicas como la línea de mano o línea de fondo, que causan poca destrucción. Así el pescador pasa menos tiempo. Las alianzas establecidas con restaurantes en Bogotá han contribuido con una producción de bajo impacto”, explica Julián Idrobo, Ph. D en Gestión Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad de Manitoba, Winnipeg (Canadá).
Detrás de esta organización hay antecedentes como la Ley 70 de 1993 que hizo un reconocimiento de las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y que generó arraigo en los habitantes. Desde 2000, su pesca cumple con los protocolos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y en 2007 el Consejo Comunitario creó un plan de etnodesarrollo.
El principio de orgullo por lo que se produce
Josefina, una de las líderes comunitarias, asegura ser consciente de vivir en un mundo globalizado y que, por eso, su comunidad se mueve entre conservar su estilo de vida local y no quedarse atrás. Así, de esta noción han surgido iniciativas como la creación de empresas locales, construidas colectivamente. Todo bajo el principio de la autonomía y la independencia.
En esta alternativa de desarrollo, las mujeres lideran el turismo comunitario: se han capacitado para cocinar mejor y saludable, han arreglado sus casas para convertirlas en posadas y en conjunto han creado restaurantes, cuyas ganancias se dirigen a obras que los favorecen a todos.
Vivir tranquilamente es divisar las azoteas de las casas colmadas con huertas para el día a día. “Hay una lógica de la agricultura orgánica para la subsistencia y no para la producción, como un tema de resistencia a la globalización y los mercados. Esto es realmente revolucionario”, destaca Gómez.
Este proceso de apropiación y soberanía alimentaria les ha permitido no solo sembrar su propia comida, sino comercializarla en sus restaurantes. Con la reducción de presencia de grupos armados, la gente pudo volver a cultivar arroz, plátano, frutas y productos de alto valor como la vainilla y el cacao.
Comer sano, estar en su territorio y las buenas relaciones con los demás son algunos de los significados que tienen para los nuquiseños la tranquilidad. “Realmente hay un principio de orgullo y de dignidad grande por lo que se produce”, añade el profesor Idrobo.
Los diálogos, las entrevistas, los grupos focales y en general el tiempo compartido entre investigadores y habitantes se han convertido en herramientas cualitativas para crear plataformas de conversación y un objeto para pensar en conjunto el desarrollo. Los investigadores agregan que no se busca idealizar, pues en este municipio hay falencias como no contar con electricidad las 24 horas del día.
La verticalidad de Puerto Tribugá
Aunque para septiembre de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura no aceptó la solicitud de concesión portuaria presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes, lo que hasta el momento tiene detenida la construcción de un puerto en Tribugá, la comunidad ha sido insistente en la afectación que traería este proyecto para el medio ambiente y la vida en un municipio como Nuquí.
Mediante la acción participativa, la investigación de Los Andes construyó herramientas en conjunto para que las voces de los pobladores fueran escuchadas. Se creó una alianza de producción de pensamiento y como resultado se organizó un foro en 2018 y se convocó a una audiencia pública en el Congreso, en mayo de 2019, de la que surgió un puente directo entre el Gobierno Nacional y los líderes comunitarios.
Los nuquiseños cuestionan la noción de desarrollo que plantea el puerto y el hecho de que las decisiones se tomen desde arriba, sin contar con sus opiniones; por eso algunos, además de temer la destrucción ambiental, también hacen un llamado para que no se arruinen sus procesos sociales, culturales y de autonomía económica.
“Preocupa que el consumo se intensifique, así como las lógicas de inseguridad y prostitución que traen estas dinámicas. Temen repetir la historia que vive Buenaventura, donde se acabó la tranquilidad y se intensificó la guerra”, cuentan los investigadores.
Un documental desarrollado en conjunto con la Fundación Más Arte Más Acción y la Universidad recoge relatos de vida cotidiana en el municipio y posturas en torno a este proyecto que es, según algunos, una amenaza para los medios de vida de la gente y de los ecosistemas de los que dependen.
¿Por qué construir un puerto y no solucionar antes los temas de acueducto, electricidad y salud que son aún más urgentes? Es la pregunta que se escucha en muchos de los debates. Algunos defienden la autonomía económica, porque con una infraestructura como la que se propone los hombres se irán de obreros y las mujeres pasarán de ser las dueñas de las posadas, a las empleadas de los trabajadores que vendrán a construir el puerto.
Cider- Uniandes · Territorios impostergables: Planeación y Desarrollo en el Pacífico colombiano