Los ojos de Martín bailan mientras su mente escarba en el patio trasero de la memoria. De repente, un brillo inusitado realza el azul de sus iris para recrear detalles de sus cuentos, aventuras, su conexión con la naturaleza, la vocación por la Amazonía y sus pueblos indígenas. Lo aprendido tras lo vivido… Un inventario de principios para la vida.
Es de sonrisa fácil, habla rápido —y a veces enredado— advierte que puede retomar lo dicho si en algún momento se le acelera el tape. No olvida sus primeros años en Bogotá: “Era una vida alegre”, recuerda. El mundo era otro.
Él y su familia habían llegado a Colombia en 1949. Fuera de su casa de infancia, la estridencia de la sirena de la fábrica de cerveza Germania ambientaba los días. Sonaba a las seis de la mañana, al mediodía y por la tarde, cuando salían los operarios. Los fines de semana caminaban por los cerros e iban a Monserrate o a Guadalupe: “Había seguridad”.
La vida, sus coincidencias y paradojas, construyó en la familia Von Hildebrand una conexión con Colombia inquebrantable. De raíces irlandesas, austriacas e italianas, pero neoyorquino de nacimiento (1943), Martín es un colombiano con cara de extranjero y acento cachaco.
Le indago cuándo comenzó su interés por la Amazonía.
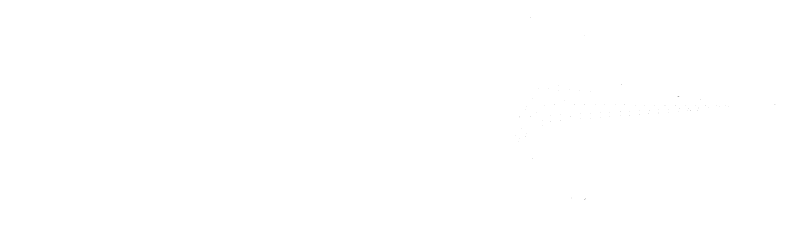
— La vida me iba llevando. Vivía las experiencias como se presentaban.
En la adolescencia de Martín, Franz y Gigi, sus padres, migraron desde Estados Unidos, donde eran refugiados políticos luego de huir del régimen nazi. Entre los años 50 y 60, compraron un pedazo de tierra en los llanos orientales, cerca de San Martín, Meta. Allí establecieron la finca Guarapito y empezó la curiosidad.
Con su entorno exuberante y su testimonio de injusticia, se moldeaba su carácter.
— Mi interés por la defensa del medio ambiente y por el mundo indígena iba creciendo.
¿Fue obra de la corriente del destino?, le pregunto.
— No sé, pero fui a donde fui y pasó lo que pasó.
“Usted debe ir primero al Amazonas por dos años, después haga lo que quiera”, le dijo el reconocido antropólogo y arqueólogo colombo-austríaco Gerardo Reichel-Dolmatoff a finales de junio de 1972. Reichel-Dolmatoff había creado, con su esposa Alicia Dussán, el primer programa de Antropología en Colombia en la Universidad de los Andes. Martín lo buscó para pedirle guía.
— Pensé en ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, por su belleza y por los koguis.
No obstante, su destino no estaba en el norte.
Extendiendo un mapa en su escritorio, Gerardo le señaló a Von Hildebrand el río Popeyecá, afluente del Apaporis, arriba de las bocas del Pirá Paraná, en el departamento de Vaupés. El objetivo era contactar a los tanimukas para distinguir sus patrones culturales.
Martín acababa de llegar de estudiar sociología y arqueología en la Universidad Nacional de Dublín. Reichel-Dolmatoff le programó el viaje y le consiguió un puesto en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
— Ahí creció mi deseo de atravesar el Amazonas, pero fue algo que se dio poco a poco.
Para agosto de ese mismo año, ya navegaba las aguas del Pirá Paraná.
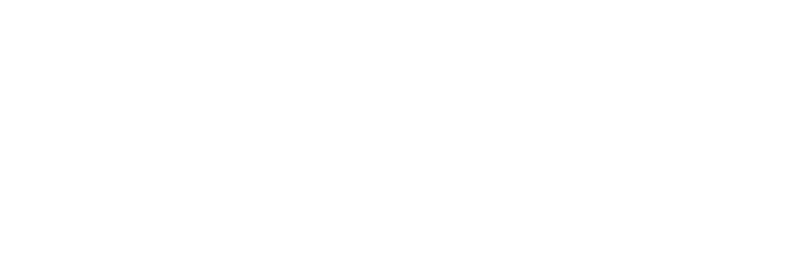
Relata con nostalgia que, en una de sus primeras experiencias en la selva, se quedó sin la compañía de un guía conocedor de la zona, en la mitad de la nada, al lado de un psicólogo estadounidense llamado Ted. Estaban justo en un varadero del Pirá Paraná, un sitio temido por los indígenas pues —como se lo había anticipado Reichel-Dolmatoff— allí moraban espíritus peligrosos.
— Ramón Barreto, el indígena guía, buscaría gente en una canoa. “Me demoro tres días, préstame tu escopeta”, me dijo, y se fue. Nos quedamos solos, sin poder prender una fogata: la madera estaba húmeda. De noche, en la selva, uno piensa en los espíritus y en los pecaríes [chanchos salvajes]. Permanecíamos en medio de la nada. “Nunca estés solo en la selva, siempre acompañado por un indígena”, me había indicado Reichel-Dolmatoff. Esa primera sensación era emocionante, pero daba miedo. ¿Y si Ramón no volvía? Se fue con la escopeta, y aunque uno no sepa cazar, tener una escopeta da cierta seguridad. Si no aparecía, debíamos nadar tres días para regresar.
Barreto cumplió su promesa.
A punto de terminar septiembre del 72, Martín llegó donde los tanimukas. A diferencia del prejuicio colonizador, de “tribus rudimentarias”, sin “pretérito ni futuro” y hostigadas en La vorágine de José Eustacio Rivera, se encontró con un pueblo digno, respetuoso y amable.
— No hablaban castellano. Nos entendíamos un 70 % con señas. Había abrazos, señales, intercambios de sonrisas. Eran personas extraordinarias —enfatiza.
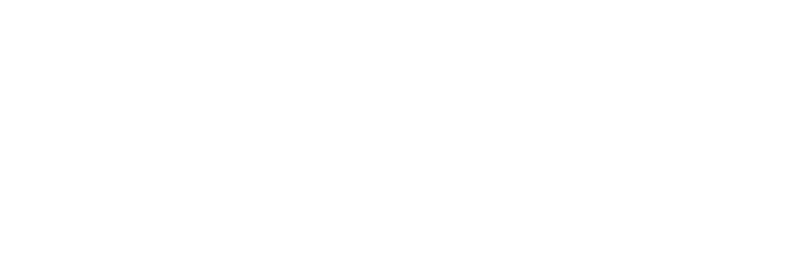
— "¿A qué vino?", fue la primera pregunta: a escuchar cuentos, fue lo primero que se me vino a la cabeza.
“¿Y cuándo se va?”.
— En una semana.
“Bien, perfecto. Conversamos más tarde sobre los cuentos”, respondieron.
Sus malocas cónicas, edificios tradicionales para uso familiar y comunal, le parecieron enormes. Y su origen es una narración, un mito fundamental. Lo cuentan distinto los yucunas, los ticunas, los uitotos y muchos otros, incluidos los tanimukas, pero en esencia explica la creación del mundo, la organización social y la conexión espiritual con la naturaleza. A distintos pueblos se las entregaron los ancestros o dioses creadores como un espacio dónde reunirse en armonía y llevar a cabo actividades ceremoniales. A los tanimukas, la maloca se las entregó Yaifotsirimaki, figura mítica y ancestral. Es un lugar sagrado, un símbolo del universo y la vida en comunidad.
— Es el universo mismo en miniatura, sobre todo en lo referente a las energías. No tanto a la tierra madre [lo femenino], sino a las energías masculinas que bajan del cielo y fertilizan la tierra. La mujer da vida, el hombre trae la energía, pero es la mujer quien la transforma en vida —explica Martín.
El techo representa el cielo; el suelo, la tierra. Y los postes son ejes conectores del mundo humano con lo divino. Es también un símbolo de la familia extendida: allí conviven varias generaciones de una misma comunidad.
«En el inicio del mundo, en el corazón de una selva vibrante y llena de vida, vivían los Imarimákanas, cuatro jaguares que encarnaban distintos aspectos del universo. Eran Imarika Mono Kuri, jaguar del tabaco; Imarika Kaifu, jaguar del pensamiento; Imarika Ookuri, jaguar del sonido; e Imarika Kayabiki, jaguar del silencio. A pesar de su grandeza, uno de ellos sentía vivir como un animal, sin un hogar dónde reflejar su humanidad.
Un día, el joven Imarika Kayabiki, lleno de inquietud, propuso construir una maloca, un hogar que los resguardara y los conectara con su esencia humana. “¡Debemos hablar con nuestro abuelo, Yaifotsirimaki!”, exclamó con entusiasmo. Los otros jaguares dudaron. “Estamos bien así”, dijeron, contentos con su vida entre árboles y animales. Pero Kayabiki, decidido, convenció a sus hermanos de buscar la ayuda de su abuelo.
Los Imarimákanas fueron a ver a Yaifotsirimaki, quien los escuchó atentamente. El abuelo les dio hojas, pero no antes de advertirles que su primer intento no era una maloca, sino un simple refugio. Tras varios intentos fallidos —las estructuras se desmoronaban y se pudrían— los jaguares comenzaron a comprenderlo: hacer una maloca es un arte y requiere respeto, conocimiento.
A pesar de las advertencias del abuelo sobre las responsabilidades de una maloca, los Imarimákanas persistieron. Finalmente, tras mucha insistencia, Yaifotsirimaki les mostró cómo colocar los estantillos; debían —les aseguró— pedir con respeto cada material que necesitaban. Con renovada sabiduría, los cuatro jaguares se pusieron a trabajar y, al fin, lograron construir la maloca.
Esta nueva casa no solo les ofreció refugio. Se convirtió en un espacio sagrado para rituales y convivencia, donde podían celebrar su identidad y su humanidad. Así, los Imarimákanas entendieron que, aunque vivían en la selva, su verdadero lugar estaba en la unión y el respeto mutuo, en la maloca que habían creado juntos».
Ese, el de los jaguares y la maloca, fue el primer relato tanimuka escuchado por Martín (adaptado y resumido para estas páginas de El llamado del jaguar, memorias de Martín von Hildebrand).
Martín nunca ha sido un antropólogo tradicional. Nunca quiso serlo. Para él, la antropología es una experiencia de vida, no un ejercicio académico. Los cuentos, los mitos, las vivencias cotidianas de los indígenas lo unían con una sabiduría ancestral y p0oco a poco transformó su manera de entender el mundo.
En el Amazonas, ese vasto entramado de vida donde lo desconocido y lo fascinante coexisten, le pregunto si vivió alguna experiencia sobrenatural en todos estos años: vio milagros, escuchó sucesos inexplicables o le pusieron una protección.
— Muchos llegaban desahuciados a la selva, con cánceres, y los indígenas los curaban. No era rápido. La curación se fundamenta en equilibrio y dieta. Si no guardas la dieta, dicen ellos, no hay curación. La salud es natural, la enfermedad es un desequilibrio. Con sus métodos lograban arreglar el desbalance energético de las personas.
Una vez, en un recorrido de su hijo Francisco con un chamán de nombre Kamulá se vieron rodeados por una manada de unos doscientos cerdos salvajes peligrosos y agresivos. El chamán se paró en frente, recitó algo en voz baja y los animales se apartaron.
— En otra ocasión, hablando con un indígena sobre una protección que me habían dado, me dijo:

"Martín, tú tienes un banquito en tu interior, un banquito donde te sientas a pensar. Tienes una protección enorme por dentro".
Martín recordó que se cayó de una canoa en las tenebrosas cachiveras —rápidos en los grandes ríos— y su compañero de ese día, atrapado por una piedra, se ahogó. También que lo agarró un remolino, lo lanzó a flote y pudo salir nadando. Suma tres aterrizajes forzosos en avión, con la nave a punto de destrozarse. Se ha encontrado con jaguares y no lo han agredido. Por centímetros ha evitado culebras venenosas. Nunca ha tenido problemas con guerrilla o narcotraficantes, tan presentes en muchas de estas zonas… ¿Su defensa?, ¿aquel banquito?, ¿su ángel guardián?, ¿pura suerte?
— Me ha ido bien. O al menos, si no creo en Dios, Dios cree en mí.
En 1986, el presidente Virgilio Barco nombró a Martín von Hildebrand director de Asuntos Indígenas. Su labor permitió la creación de resguardos y nuevas áreas protegidas. Personas influyentes le han abierto puertas y ha ganado el respeto y el aprecio de muchos indígenas a quienes ayudó. Es doctor en etnología de La Sorbona, de París, y con el tiempo desarrolló una agenda de trabajo con pueblos indígenas para procurar sus derechos ancestrales a la tierra, asegurar el reconocimiento de sus derechos sociales y políticos y desarrollar un gobierno según su autonomía.
Entre 1981 y 1991 ayudó a gestar una política de Gobierno que introdujo el concepto y creó los grandes resguardos amazónicos en Colombia. Los primeros fueron Mirití Paraná, de 1,1 millones de hectáreas y el Gran Resguardo del Vaupés, de 3,3. En 1986 impulsó la creación de 23 resguardos en Amazonas, Caquetá y Guainía con 13,5 millones de hectáreas. El más grande, el de Predio Putumayo (5,8 millones de hectáreas) fue creado en 1989. Fue una voz para los derechos indígenas durante la elaboración de la Constitución del 91 y fundó Gaia Amazonas para apoyar la gobernanza indígena y la conservación de la Amazonía.
La destrucción de la biodiversidad y el cambio climático son producto del desequilibrio, de la incapacidad de convivir con la naturaleza. Así lo concluye Von Hildebrand tras lo observado, lo escuchado, lo sentido, lo deleitado, lo vivido.
— El gran error es creer que tenemos la verdad, que somos los más avanzados y civilizados. Descalificamos al otro, llamándolo primitivo. No tienen religión, decimos, porque no es como la nuestra; no tienen educación, decimos, porque no fueron a nuestra universidad o no tienen economía porque no manejan dinero como nosotros.
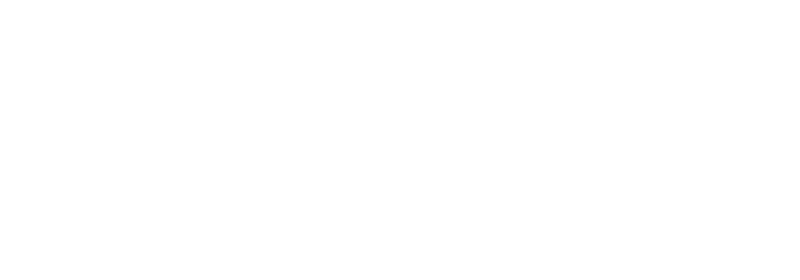
— Hay muchas formas de ser humano y no lo entendemos. Los indígenas han desarrollado un conocimiento profundo sobre la naturaleza y la organización social.
¿Y para ellos qué es la tierra?
— La madre. Nacemos de la tierra y volvemos a ella, pero además nos da vida.
¿Y la biodiversidad?
— La energía vital del universo se manifiesta en la tierra, los animales, los árboles y los humanos. Todo está conectado.
¿Y la espiritualidad?
— La forma en que llegan a un conocimiento más profundo. La intimidad con la naturaleza.
¿Qué es, entonces, la vida en comunidad?
— Es el bienestar común, la interdependencia entre todos; no solo entre los humanos, sino también con la naturaleza.
Este ha sido un viaje por las arterias de los cuentos amazónicos, un serpenteo por afluentes de la jungla, la vegetación y lo asombroso de sus pueblos; un viaje por las palabras de Martín. Un vistazo al corazón de un colombiano singular. Su andar transformó su visión del mundo. Le dejó experiencias y enseñanzas. Sabidurías. Pero él huye de cualquier trampa del ego para señalar el pensamiento de futuro latente en estos pueblos.
— Poner la vida en el centro está en sus rituales, en su cotidianidad, en sus relaciones. Cuidan la vida porque entienden que, sin equilibrio, todo se desmorona.
Llegó de niño a Colombia siguiendo los sueños de fundar una universidad en un país desconocido de Suramérica. En ese lejano 1949, cuando su padre aceptó la invitación de Mario Laserna para ocupar el cargo de secretario general de la Universidad de los Andes.
En su vida le esperaban algo más de 50 años de convivencia con la Amazonía y con sus pueblos. Durante ese tiempo se ha cuestionado, sin negar la ciencia. Ha entendido la existencia de otras formas de conocimiento como la intuición. Sin la presión occidental de competir o acumular.
— Mientras sigamos un modelo económico basado en el extractivismo, la competencia y la acumulación, no vamos a ir a ningún lado. Para los indígenas australianos, los humanos somos actores en el sueño de seres extraordinarios. Nos da risa, pero, ¿qué somos nosotros? Vivimos el sueño de unas organizaciones y unos hombres que decidieron ver el desarrollo y el progreso de cierta manera. Así, nos pasamos la vida trabajando todo el día para tener cosas que ni siquiera necesitamos. Perdemos de vista la maravilla de la vida y la naturaleza.
¿Cuál es, le pregunto finalmente a Martín, su significado de la existencia? Sus ojos azules se vuelven a encender.
— Celebrar la existencia humana. La tuya, la mía y la de toda la humanidad. Que viviera en armonía con ella, acorde con su esplendor. Somos la consciencia del universo y el universo se celebra a sí mismo a través de nosotros.
Copyright© PUNTOS
Todos los derechos reservados
Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MInjusticia.
Copyright© PUNTOS - Todos los derechos reservados