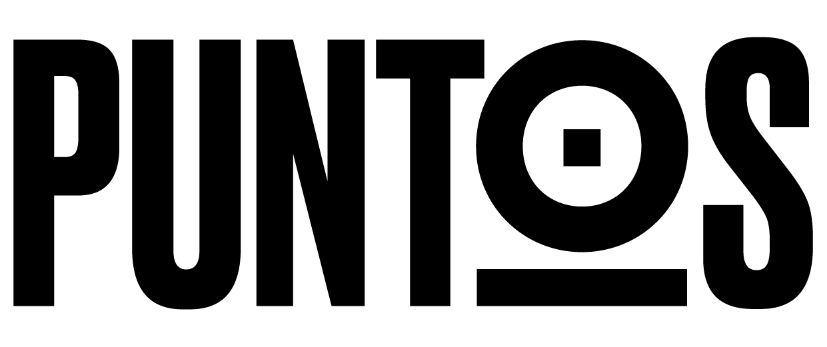Un hilo de la vida que se altera de manera profunda sin escándalos, una atmósfera que se consolida precisa, líneas que filtran melancolías…
Un cuento de Julio Paredes, autor excelso en la narrativa breve colombiana, devoto de Onetti, sumergido en los extravíos de lo que parece ficción.
Una vez entraron al puerto, la velocidad del buque se redujo considerablemente. Después de varios días de balanceos y sacudidas fuertes mientras pasaban el Canal de la Mancha, este deslizamiento suave agudizaba la sensación de extrañeza que se le había instalado entre pecho y espalda. Echado en el camarote, repasó la última conversación que sostuvo con Irene por teléfono dos días antes de que él saliera de Bogotá. Ella había encontrado ya un apartamento por el centro de Madrid, no muy lejos de la sede de la universidad. Un lugar que llevaba abandonado casi dos años y que la dueña dejó a un precio mensual muy bajo, con la condición de que lo limpiaran y arreglaran algunas cosas.
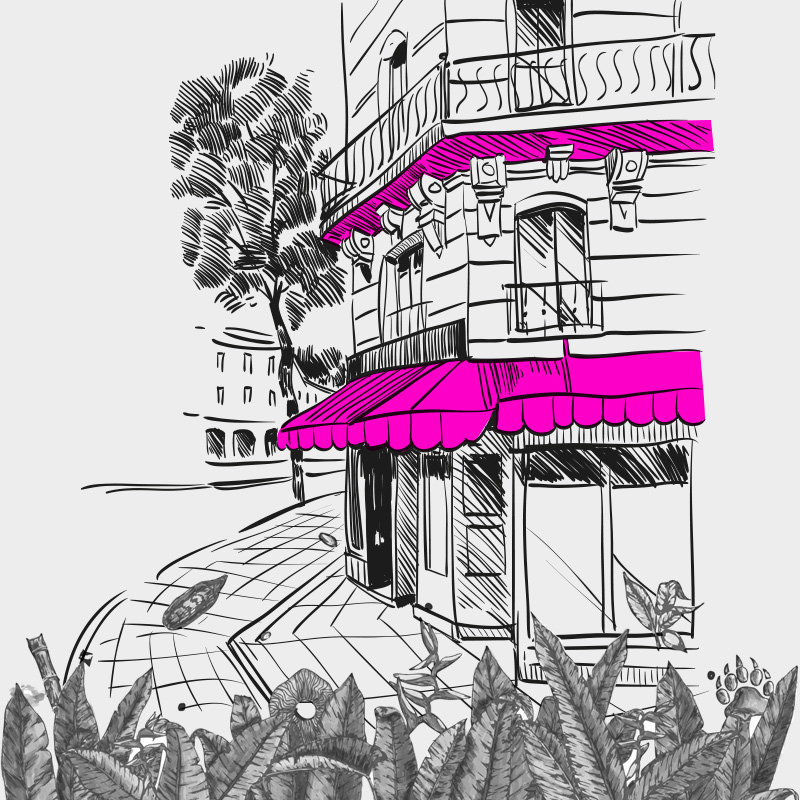 Volvió a escuchar la dulzura de esa voz con la que Irene explicaba el mundo. Pensó que no sería bueno contarle a Irene sobre el vértigo que lo apresó una noche cuando se asomaba por la borda y miraba el agua oscura del mar; aferrado a las varas metálicas, consciente de que había una frontera muy frágil entre sus pies sobre la cubierta y el salto al vacío. Vio por entre el ojo de buey la noche al otro lado, las estrellas inmóviles, y entendió que su tarea más importante era no atentar contra la belleza de Irene, dominar su impaciencia, uno y otro de los días por venir.Le contaría, mejor, sobre la increíble luz del mar en el Caribe y que llegó apenas a tiempo a la zarpada del buque, pues el vuelo de Bogotá a Cartagena se había atrasado por la llegada del Papa. Imaginó que podría inventar una metáfora con la accidentada presencia de este segundo Papa en Colombia, pues así como traía la particular misión de bendecir una tierra desarticulada y brutal, por poco le impedía subir a este buque que lo acercaba de una vez por todas a Irene. Un Papa polaco, como el puerto final donde este mismo buque desaparecería para siempre.
Volvió a escuchar la dulzura de esa voz con la que Irene explicaba el mundo. Pensó que no sería bueno contarle a Irene sobre el vértigo que lo apresó una noche cuando se asomaba por la borda y miraba el agua oscura del mar; aferrado a las varas metálicas, consciente de que había una frontera muy frágil entre sus pies sobre la cubierta y el salto al vacío. Vio por entre el ojo de buey la noche al otro lado, las estrellas inmóviles, y entendió que su tarea más importante era no atentar contra la belleza de Irene, dominar su impaciencia, uno y otro de los días por venir.Le contaría, mejor, sobre la increíble luz del mar en el Caribe y que llegó apenas a tiempo a la zarpada del buque, pues el vuelo de Bogotá a Cartagena se había atrasado por la llegada del Papa. Imaginó que podría inventar una metáfora con la accidentada presencia de este segundo Papa en Colombia, pues así como traía la particular misión de bendecir una tierra desarticulada y brutal, por poco le impedía subir a este buque que lo acercaba de una vez por todas a Irene. Un Papa polaco, como el puerto final donde este mismo buque desaparecería para siempre.
En la mañana y ya en tierra, los oficiales de inmigración los separaron en dos filas. Un hombre vestido de civil le ordenó a Cárdenas con una rápida seña de la mano que recogiera el equipaje y lo siguiera hacia un cuarto. Cárdenas conocía la rutina y obedeció con calma. Se trataba de un escenario que replicaba sus dos únicas visitas a Estados Unidos. Una vez adentro el oficial apuntó, con un índice que a Cárdenas le pareció súper desarrollado, una larga mesa vacía. Obediente a esa especie de encuentro entre sordomudos, puso la maleta, el maletín y el morral par sobre la mesa y empezó a abrir las cremalleras. El hombre le señaló la pared y esperó a que se alejara.
 En el mismo instante entraron dos oficiales más a la salita. Una mujer, con un kepis azul que parecía flotarle sobre el pelo recogido, de un rubio brillante, con visos dorados, y otro hombre de idéntica corpulencia a la del primero, con uniforme de policía. Esperaron a que Cárdenas terminara de vaciar el contenido de lo que formaba su equipaje. Con parsimonia excesiva cada uno de los oficiales inspeccionó las costuras del equipaje. La mujer se concentró en la maleta. Hacía la tarea con tanta seguridad y fácil destreza que Cárdenas se inquietó con la posibilidad de que al final descubriera un comportamiento secreto que hasta él mismo ignoraba.
En el mismo instante entraron dos oficiales más a la salita. Una mujer, con un kepis azul que parecía flotarle sobre el pelo recogido, de un rubio brillante, con visos dorados, y otro hombre de idéntica corpulencia a la del primero, con uniforme de policía. Esperaron a que Cárdenas terminara de vaciar el contenido de lo que formaba su equipaje. Con parsimonia excesiva cada uno de los oficiales inspeccionó las costuras del equipaje. La mujer se concentró en la maleta. Hacía la tarea con tanta seguridad y fácil destreza que Cárdenas se inquietó con la posibilidad de que al final descubriera un comportamiento secreto que hasta él mismo ignoraba.
El segundo oficial mostró la misma concentración con los libros que cargaba Cárdenas en el morral. Pasaba las hojas casi una a una, atento a cualquier papel que pudiera caer o aparecer dentro. Por un segundo, Cárdenas tuvo la sensación de que los ruidos habían desaparecido del cuarto y le subió un leve mareo que achacó al hecho de estar de nuevo en tierra. Vio que el policía se detenía un rato más largo en las páginas del ejemplar de Viaje a Samoa de Stevenson. Nada raro que también fuera un lector, pero por el movimiento silencioso de los labios imaginó que deseaba jugar con el arreglo de unas frases traducidas a un idioma incomprensible.
Entonces la mujer le pidió en español el pasaporte. Cuando lo recibió salió del cuarto. Cárdenas sabía que era ilegal sacar fotocopias del documento, pero era inútil negarse. Recordó la especie de advertencia impresa en la primera página y que aludía a la solicitud que el gobierno de su país hacía a todo tipo de autoridad para que brindaran al titular del papel las facilidades pertinentes para realizar un tránsito normal por el territorio al que llegaba. Tenía la seguridad de que, en su caso, como colombiano arribando por mar, la petición sonaría como una ingenuidad risible.
La mujer regresó después de unos minutos y, cuando le entregó el pasaporte, quiso saber por qué razón llegaba a Europa. Tenía un acento fuerte pero construía las frases de una manera excesivamente perfecta, como si repitiera las frases de una grabadora invisible y en realidad no comprendiera su significado. Cárdenas explicó sus intenciones de trabajar y estudiar en Madrid. También le preguntó si conocía alguna persona en Rotterdam. Cárdenas negó y añadió que estaba ahí solo por accidente, no pensaba quedarse más que esa noche. La mujer lo observó con curiosidad, y se echó un paso hacia atrás, como impulsada por un órgano oculto.
Hubo un largo silencio y cuando la mujer le pidió que se quitara la chaqueta, Cárdenas sospechó que la siguiente orden sería la de desvestirse. Nunca antes se había visto obligado a esa clase de strip tease. Sin embargo, la cosa no pasó de un cacheo más o menos violento. Uno de los policías imprimió un sello en el pasaporte y le comunicaron que podía irse. Acomodó con tranquilidad la ropa, pero por poco perdió la calma mientras intentaba cerrar el maletín. La cremallera no se movía del punto donde había quedado atascada. Los tres se mantuvieron impávidos, despreocupados ante los esfuerzos de Cárdenas, que había empezado a sudar rápidamente.
Decidió probar el hostal que les había recomendado uno de los marineros del San Buenaventura. Buscó un taxi y le mostró al chofer el papel con el nombre escrito. El taxista pareció comprender y sin mucha delicadeza acomodó parte del equipaje en el baúl. El hombre conducía como si odiara el oficio y afortunadamente, pensó Cárdenas, no pasaron más de diez minutos antes de que frenara ante un aviso de neón.
 La pensión, con el sonoro nombre de Dunderlandsal, tenía una hermosa puerta de madera. Después de insistir unos segundos en el timbre lo recibió un individuo amable y sonriente quien, luego de hacerlo pasar y tomar los datos pertinentes, confesó, con bastante emoción, que había estado en Bogotá por la década de los años cuarenta. Para sorpresa y entretenimiento vocalizaba algunas palabras en español. Después de pagar lo de la noche y escuchar con una sonrisa una breve anécdota sobre la belleza de las colombianas, Cárdenas siguió al hombre por unas escaleras en forma de caracol que llevaban hacia una especie de bajo. Se detuvo ante una puerta y enseguida le enseñó a Cárdenas un cuarto con una diminuta ventana hacia la calle. Parecía orgulloso de indicarle las características del lugar, como la ducha amplia y limpia, la lámpara sobre la cabecera de la cama, ideal para la lectura.
La pensión, con el sonoro nombre de Dunderlandsal, tenía una hermosa puerta de madera. Después de insistir unos segundos en el timbre lo recibió un individuo amable y sonriente quien, luego de hacerlo pasar y tomar los datos pertinentes, confesó, con bastante emoción, que había estado en Bogotá por la década de los años cuarenta. Para sorpresa y entretenimiento vocalizaba algunas palabras en español. Después de pagar lo de la noche y escuchar con una sonrisa una breve anécdota sobre la belleza de las colombianas, Cárdenas siguió al hombre por unas escaleras en forma de caracol que llevaban hacia una especie de bajo. Se detuvo ante una puerta y enseguida le enseñó a Cárdenas un cuarto con una diminuta ventana hacia la calle. Parecía orgulloso de indicarle las características del lugar, como la ducha amplia y limpia, la lámpara sobre la cabecera de la cama, ideal para la lectura.
Decidió echarse unos minutos en la cama. La calidez y disposición del anfitrión habían servido para reducir la inquietud de esas primeras horas. Después se preparó para salir y caminar un rato por entre las calles del famoso puerto. Mientras terminaba de vestirse observó con detenimiento la única reproducción que adornaba las paredes del cuarto. Se trataba de una escena campesina y mostraba probablemente a la familia de algún famoso noble en recorrido por los campos para reconocer la maravillosa extensión de sus propiedades o la fidelidad de sus siervos empobrecidos. El paisaje había sido tratado con una minuciosidad excesiva. Sin embargo, el rostro de los aristócratas era melancólico y Cárdenas imaginó que estaban ahí por la desagradable o inexplicable fatalidad de tener que acatar una tarea incómoda como la de acariciar la cabeza piojosa del interminable número de niños que los rodeaban o escuchar el dramático relato del destino de algún tullido. El estruendo de un tranvía, que casi rozó la ventana, lo sacó de la elaboración.
Cuando bajó de nuevo a la recepción, el dueño del hotel dibujó sobre una hoja un pequeño mapa que le indicaba un fácil recorrido para llegar hasta la plaza central donde, según sus palabras, estaba la “vida de Rotterdam”. En la puerta, lo tomó con fuerza del brazo y, adoptando un tono teatral, le aseguró que esa era una ciudad peligrosa.
Cárdenas agradeció la advertencia y le recordó a uno de esos actores secundarios de las películas de terror, que siempre previenen al incauto protagonista sobre los peligros que se avecinan si no desiste en su empeño de adentrarse en las regiones tenebrosas. Según el pequeño plano la plaza se encontraba hacia el costado derecho de la puerta principal de la estación central de buses, a la que llegó después de caminar un par de cuadras.
En la plaza había bastante movimiento a pesar de la hora. Se sentó, como otros turistas, sobre la base del monumento ecuestre que se levantaba en el centro y se entretuvo con un grupo callejero de rock. Después de un rato sintió hambre y buscó un puesto de comida. Intuyó que si en ese momento alguien lo observara podría identificar sus esfuerzos por esconder su condición de nuevo extranjero en una ciudad extraña, adjudicándole la desprotección propia de todos los que se encuentran alejados de su hogar.
Tuvo una confusa relación de los últimos días en Bogotá. La lenta distribución de sus pertenencias en la casa de su mamá, donde aún vivían sus dos hermanos menores. Sabía que viajaba hacia una estadía de mínimo cinco años y, probablemente, Madrid se convertiría en la ciudad donde se quedaría a vivir. Terminó el sándwich y salió de la plaza.
Supuso que empezaba a caminar por la parte vieja de la ciudad. Se entretuvo con algunas vitrinas y trató de pensar en un posible regalo para Irene. Las construcciones eran altas y angostas y pensó que parecían concebidas por un arquitecto obsesionado con las florituras del pastillaje. Descubrió que seguía un prolongado zigzag. Sospechó que en un momento se encontraría de nuevo en la plaza, como había escuchado que les sucedía a los extraviados en el desierto que al pisar con mayor fuerza sobre uno de los pies quedaban sometidos a un círculo que los devolvía al punto inicial. El aire era fresco, con un viento apenas cálido.
Miró el reloj y calculó que a esa hora empezaba la tarde en Colombia. Entonces un desmesurado golpe le hizo perder el equilibrio. Enseguida una avalancha lo lanzó contra la pared y un intenso tufo le cayó en la cara, una mezcla improbable de adivinar. Casi en el mismo segundo la punta de una navaja le pinchaba el cuello.
No vio los rasgos del otro que de inmediato empezó a buscar con afán entre sus bolsillos, mientras mascullaba términos ininteligibles, como si revolviera el contenido de un cajón donde escondiera un documento precioso. Cárdenas entendió la escena como parte de otro cacheo por su condición de inmigrante molesto, indeseado. Entre el aturdimiento recordó que llevaba un poco más de doscientos dólares. Cuando por fin el tipo tuvo los billetes en la mano se separó con cautela y, bajo la luz, entró en una pasajera ausencia al tiempo que la navaja se le caía de la mano. Cárdenas no comprendió lo que sucedía, pero respondiendo a un ignorado impulso lanzó un fuerte manotazo sobre el oído izquierdo del otro. El hombre se tambaleó y no hizo nada por defenderse. Cárdenas tiró otro golpe, esta vez buscando la altura de la nariz, y se abalanzó sobre el cuerpo, estrellándolo contra el tronco del árbol, que había servido de sombra inesperada para la silenciosa pelea. Cárdenas escuchó un chasquido, como una rama seca partiéndose en el fuego. El otro soltó un débil quejido y se escurrió en el piso.
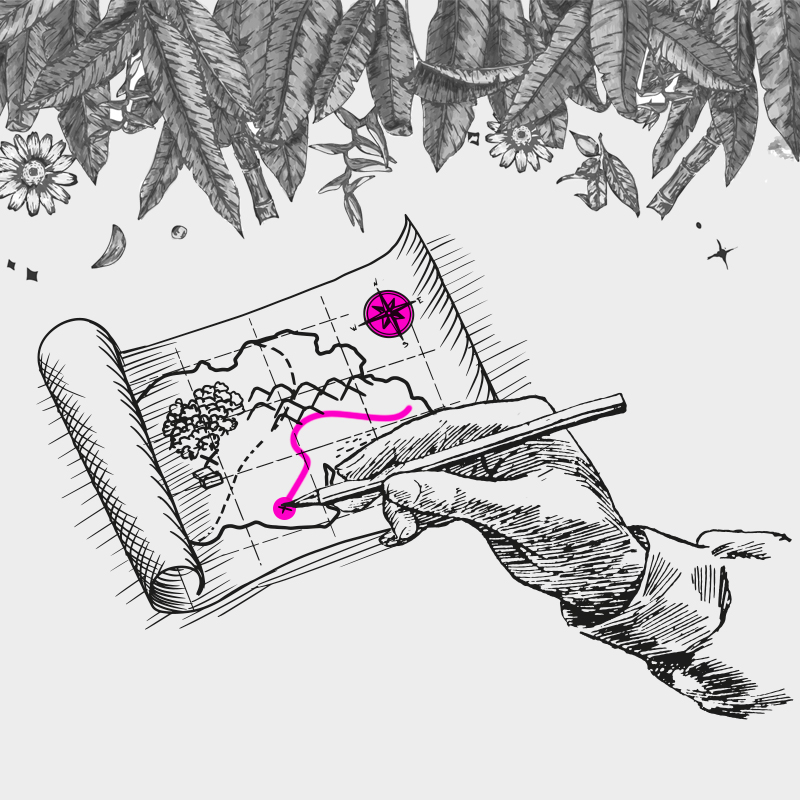 Cárdenas se mantuvo un rato al lado del cuerpo. Perplejo, no supo si la violencia del golpe había sido excesiva. Estuvo atento a cualquier movimiento, pero la calle estaba totalmente desierta, semejante a un ambiente cerrado. Observó el bulto que formaba el cuerpo en la oscuridad y no supo por qué la escena le recordó la actitud ceremoniosa que adoptan los felinos una vez acaban de volcarse sobre su presa. Sabía que tenía que alejarse lo más pronto posible del lugar, pero los golpes que le aturdían los oídos mantuvieron sus miembros congelados. Con la punta del pie tocó uno de los muslos del tipo y se sintió desamparado. Era imposible que el hombre estuviera muerto, pensó, y las sacudidas del corazón continuaron con una persistencia rabiosa, como si dentro de su pecho se llevara a cabo la desaforada reacción química de elementos incompatibles.
Cárdenas se mantuvo un rato al lado del cuerpo. Perplejo, no supo si la violencia del golpe había sido excesiva. Estuvo atento a cualquier movimiento, pero la calle estaba totalmente desierta, semejante a un ambiente cerrado. Observó el bulto que formaba el cuerpo en la oscuridad y no supo por qué la escena le recordó la actitud ceremoniosa que adoptan los felinos una vez acaban de volcarse sobre su presa. Sabía que tenía que alejarse lo más pronto posible del lugar, pero los golpes que le aturdían los oídos mantuvieron sus miembros congelados. Con la punta del pie tocó uno de los muslos del tipo y se sintió desamparado. Era imposible que el hombre estuviera muerto, pensó, y las sacudidas del corazón continuaron con una persistencia rabiosa, como si dentro de su pecho se llevara a cabo la desaforada reacción química de elementos incompatibles.
Cuando pudo reaccionar se acercó al cuerpo y arrancó los billetes de la mano cerrada. Cruzó al otro lado de la calle y aceleró el paso. No sabía si la dirección que tomaba, y en la que de nuevo repetía la zeta anterior, lo alejaba o no de la ubicación del hostal, el único lugar que en ese momento le parecía seguro.
Caminó despacio, concentrado en los golpes de sus pasos sobre el pavimento, aliviado por las luces al final de la calle. Tomó hacia la luz de un semáforo, cruzó una avenida y se dirigió a un bar llamado Andalucía. Supuso que en la coincidencia del nombre existía una salvación, una entrada sin peligros a su futuro cercano con Irene. El sitio estaba casi vacío. Dos hombres conversaban con el barman. Ninguno se interesó por su llegada. Se acomodó en la barra y pidió una cerveza. A su derecha un tercer hombre introducía monedas en una máquina que semejaba el tablero de una ruleta y que de vez en cuando reproducía los acordes de La cucaracha. Un pequeño zaguán conducía hacia el sector de los baños y el restaurante, de donde llegaban voces de mujeres. Bebió un par de sorbos largos y la frescura del líquido dilató su garganta. Se sorprendió con el hecho de que durante el tiempo del atraco y su huida no emitiera siquiera un quejido. Por un segundo, dudó de lo que había sucedido y esa reacción le recordó la hora que había estado encerrado con los tres policías mientras lo obligaban a la silenciosa y lastimosa justificación de su inocencia ante un posible delito. Los sonidos de una sirena lo sobresaltaron y durante un rato fijó la mirada en la puerta de entrada, con el convencimiento de que ya alguien había empezado a buscarlo. Bebió otro trago de cerveza y se levantó para ir al baño.
En el espejo descubrió una pequeña marca en el cuello y algunas gotas de sangre sobre la camisa. En una hipotética detención, podía alegar que había sufrido una hemorragia nasal. Utilizó bastante jabón para lavarse las manos y se las frotó con fuerza bajo el chorro de agua. Se refrescó la cara y se enjuagó la boca. Estiró los brazos hacia adelante y comprobó que el temblor en las manos era todavía perceptible. Sacudió las piernas con vigor y movió el cuello en círculos. Orinó con un poco de dificultad y se echó el pelo para atrás.
Regresó al sitio de la barra y ordenó otra cerveza. Observó las fotos que adornaban el lugar. Había paisajes con colinas sembradas de olivos, imágenes de la Fiesta del Rocío y afiches de toreros. Buscó el papel con el mapa y lo puso en la barra. No encontró ninguna ruta de escapatoria. Miró hacia donde estaba la pareja que hablaba con el barman. En ese instante, uno de los tipos contaba una anécdota o un chiste y acompañaba las frases, cortas y en una misma entonación, con rápidos sorbos de un trago blanco servido en un vaso alto y con abundante hielo. Cárdenas intentó seguir la historia, pero hablaban en un español cerrado, incomprensible.
 El que hablaba murmuró algo y acabó de un trago lo que quedaba en el vaso. Hubo un silencio, apenas interrumpido por la máquina y el ruido de las monedas. De repente el barman empezó a reírse, con breves carcajadas que terminaron por contagiar a los otros dos. Poco a poco las risas se hicieron más esporádicas como si el recuerdo de la anécdota empezara a diluirse en la cabeza de todos. Cárdenas comprendió que debía actuar y regresar lo antes posible al hostal. El barman le indicó cómo llegar hasta la estación de buses. Se despidió con amabilidad y dejó una propina que sin duda sería excesiva.
El que hablaba murmuró algo y acabó de un trago lo que quedaba en el vaso. Hubo un silencio, apenas interrumpido por la máquina y el ruido de las monedas. De repente el barman empezó a reírse, con breves carcajadas que terminaron por contagiar a los otros dos. Poco a poco las risas se hicieron más esporádicas como si el recuerdo de la anécdota empezara a diluirse en la cabeza de todos. Cárdenas comprendió que debía actuar y regresar lo antes posible al hostal. El barman le indicó cómo llegar hasta la estación de buses. Se despidió con amabilidad y dejó una propina que sin duda sería excesiva.
Cuando entró, supuso que la luz al final del corredor pertenecía a la habitación del propietario. Midió con cautela la presión con la que pisaba los escalones mientras bajaba por la escalera. Abrió la puerta del cuarto con un impulso rápido para evitar el ruido y en la oscuridad se tendió en la cama. Se desabrochó la camisa; se quitó el pantalón y se mantuvo inmóvil. Como varias noches en el buque, buscaría un método que lo condujera hacia el sueño. Volvió a parecerle ridícula la idea de ser un homicida; pero lo que en realidad le pareció incomprensible era el hecho de que nada se hubiera transformado, que la presencia de la muerte no generara un estremecimiento general alrededor, en todas las calles de su recorrido, hasta alcanzarlo a él en ese cuarto.
Se abrazó a la almohada y mordió la espuma con fuerza. No sospechaba la magnitud que podía adquirir el verdadero miedo. Observó la oscuridad por entre la ventana. Sintió sobre la mejilla la saliva dejada en la funda y supo que debía permanecer despierto, atento al desarrollo de la noche, consciente de que la llegada de la claridad sería la prueba de su salvación, el anuncio de que había sobrevivido y pasaba sin vértigo a la nueva orilla firme y segura donde lo aguardaba Irene.
Agradecimientos: Este texto pertenece al volumen Relatos impares, editado por la Editorial Eafit en agosto de 2017. Lo reproducimos con su autorización
Los Caminos Literarios de Julio Paredes y las Líneas de la Mano de su Obra según Hugo Chaparro Valderrama. Texto ideal para adentrarse en el autor colombiano.