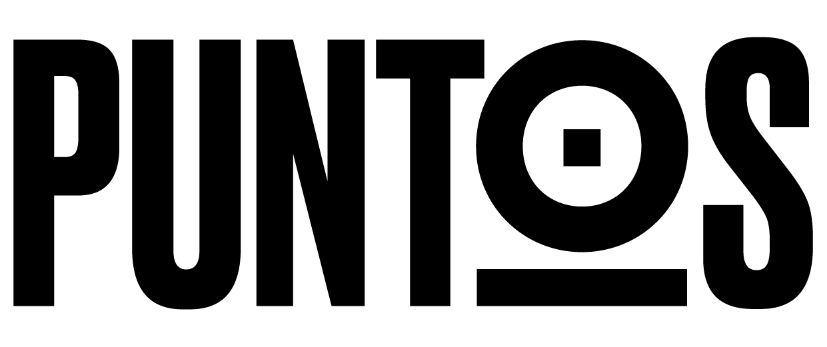Los focos hacen brillar la pasarela. La modelo desfila envuelta en un vestido que imitan antiguos símbolos prehispánicos, bordados en telas de lujo.
En otro rincón del mundo, en una pantalla de celular se reproduce una campaña institucional: rostros indígenas con tocados tradicionales aparecen acompañados del eslogan “unidad nacional”.
Y en una feria artesanal del centro histórico de Bogotá, un turista extranjero regatea el precio de una mochila wayúu sin saber que cada patrón narra una historia ancestral.
Las imágenes se repiten, se adaptan, se sacan de contexto. Algunas viajan y son exhibidas en galerías, otras en redes sociales o billetes de banco. Pero todas llevan consigo una carga histórica, una lengua y una visión del universo.
Y frente a ese recorrido silencioso de los símbolos surge una pregunta para muchos incómoda: ¿cuándo un homenaje se convierte en apropiación cultural?
¿Cuándo un símbolo cultural deja de ser un homenaje?
El concepto de apropiación cultural ha sido ampliamente debatido en medios académicos y plataformas sociales. Según los expertos, esta ocurre cuando una cultura dominante toma elementos de una cultura minoritaria y los saca de contexto, los simplifica o los explota sin reconocimiento ni beneficio para el grupo original.
La línea que separa la apreciación de la apropiación no siempre es clara. Mientras la apreciación cultural implica respeto, aprendizaje y reconocimiento, la apropiación suele venir acompañada de beneficio económico o simbólico sin participación de quienes crearon o heredaron esos símbolos.
Para Mario Omar Fernández, profesor representante de la maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, el contexto y la intención son claves para hacer esta distinción.
“Representación es un homenaje. Indiscutiblemente hay que tener en cuenta que haga parte de lo que somos, sobre todo si se quiere construir una identidad nacional”, afirma Fernández.
Pero advierte que la situación cambia cuando “alguna empresa con ánimo de lucro […] quiere utilizar imágenes, utilizar aspectos, por ejemplo de lo indígena, para lucrar con ellos. Ese es otro tema”.
Es decir, un símbolo deja de ser un tributo cuando se extrae de su contexto y se convierte en recurso estético o comercial sin ningún tipo de consentimiento ni beneficio para la comunidad de origen.
Casos como el de Adriana Martínez Dogirama, la indígena emberá que demandó al Banco de la República al ver su retrato en un billete de 10.000 pesos, muestran que la imagen puede convertirse en una herramienta de poder. Aunque el Banco argumentó que era una “representación artística” y no un retrato literal, la disputa legal planteó interrogantes sobre los límites de lo simbólico.
Otro caso se dio en mayo de 2017, cuando un búmeran australiano con el logotipo de Chanel reavivó la discusión en redes sociales. Aunque la casa francesa no había generado controversia con otros artículos deportivos, esta vez el precio de 1.325 dólares provocó indignación en la comunidad aborigen.
Marc Jacobs, Givenchy, Victoria’s Secret, entre otras marcas, han sacado a la luz, una vez más, una disputa por el derecho a la imagen y la representación sin consentimiento al usar en sus productos símbolos ancestrales.
¿El uso institucional justifica la apropiación cultural?
Una de las preguntas frecuentes es si el uso de símbolos culturales por parte del Estado o de instituciones oficiales los exime de apropiación. Fernández no lo cree así. “Los gobiernos […] lo pueden utilizar con fines políticos y un trasfondo también económico, igual que los grupos [privados]. Entonces no veo una diferencia grande”, afirma.
El uso de imágenes indígenas, afrodescendientes o de otras comunidades por parte de un gobierno, en campañas públicas o piezas institucionales, puede verse como una forma de exaltar la diversidad. Sin embargo, si no hay participación directa de las comunidades, el gesto puede caer en una práctica extractiva.
Tal como señalan los especialistas en el tema, la apropiación cultural es dañina porque perpetúa dinámicas de poder desiguales, incluso si se hace con intenciones positivas.
Por lo anterior, mucho se preguntan si se debe pedir permiso para usar un símbolo cultural y, mientras muchos especialistas señalan la importancia del consentimiento informado, Fernández ofrece una postura crítica sobre este enfoque:
“Yo no siento la necesidad de pedir permiso porque entonces habría que pedir permiso a todos los grupos sociales que existen […]. Si queremos que lo indígena o lo afro sea parte de lo colombiano, tenemos que apropiarnos de ello y tenemos que sentirlo parte de nosotros”.
Lo que se puede hacer para evitar la apropiación cultural
La protección del patrimonio simbólico en Colombia ha avanzado, aunque lentamente. El profesor de Los Andes señala que “trabajar el patrimonio es trabajar con la comunidad. La comunidad juega un papel fundamental”.
Por ello, entre las medidas necesarias estarían:
- El fortalecimiento de la legislación cultural para que contemple patrimonios locales y regionales.
- La protección legal de saberes tradicionales, expresiones artísticas y formas de vida.
- La inversión académica y estatal en investigación participativa con las comunidades.
Como ejemplo positivo, el experto menciona el reconocimiento reciente del tejido de caña flecha para el sombrero vueltiao, o del biche, una bebida ancestral del Pacífico colombiano, como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La apropiación cultural no solo es responsabilidad de gobiernos o grandes marcas. Los ciudadanos también participan cuando compran, comparten o replican imágenes sin preguntarse de dónde vienen o qué significan.
Antes de apropiarse de un símbolo, muchos expertos recomiendan hacerse tres preguntas esenciales:
- ¿Lo entiendo?
- ¿Lo respeto?
- ¿Lo comparto o lo exploto?
El debate no tiene respuestas simples, pero sí exige escuchar a las comunidades, comprender el peso de los símbolos y construir un país donde la diversidad no sea decorativa, sino participativa.
Porque como dice Fernández, si queremos que lo indígena, lo afro o lo de otras comunidades “sean parte de lo colombiano”, el primer paso es reconocerlos con dignidad, no solo con diseño.