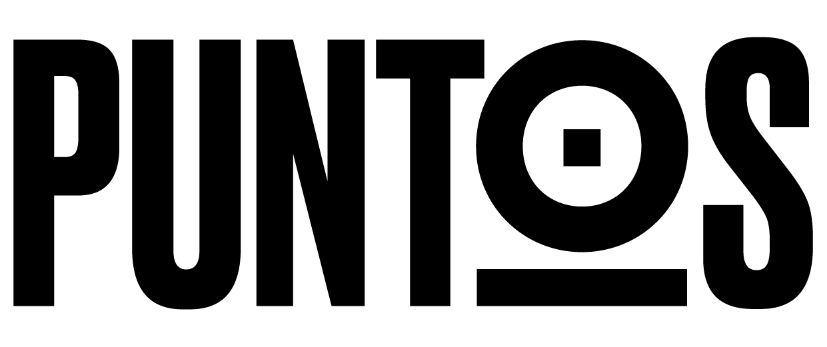James A. Robinson dormía plácidamente cuando su esposa lo sacudió para despertarlo con una noticia. Asus reconocimientos y títulos honoris causa se le añadía otro por el cual valía la pena cortarle el sueño: acababa de ganar el Premio Nobel de Economía.
Robinson es politólogo y economista, entre sus libros más destacados está Por qué fracasan los países, donde analiza junto a Daron Acemoglu cómo las instituciones políticas y económicas determinan el éxito o el fracaso de las naciones. Utilizó ejemplos de Latinoamérica. Pero este no es su único acercamiento con estas tierras.
Antes de casarse con la colombiana María Angélica Bautista ya visitaba los salones de la Universidad de los Andes, donde por casi 30 años dio clases en la Escuela Internacional de Verano y recibió el doctorado honoris causa en 2017. Son varios sus trabajos sobre temas relacionados con el país. El Nobel lo recibió junto a Acemoglu y Simon Johnson, con quienes ha realizado estudios teóricos y empíricos sobre prosperidad de las naciones y desigualdad.
Robinson habla de la forma en que continúa presente el colonialismo en Colombia, de por qué no han funcionado las revoluciones en el continente y del potencial del país.
—Hoy no asociamos a nuestros países con la monarquía. No imaginamos a un rey gobernando a Colombia, por ejemplo. ¿Cómo podemos ver la influencia del colonialismo que aborda en sus publicaciones?
—La pobreza relativa, la desigualdad y la falta de movilidad social en América Latina están profundamente relacionadas con el colonialismo. Cómo funciona el Estado y cómo muchas instituciones económicas están estructuradas es una herencia; en ciencias sociales decimos que es una especie de legado del tipo de sociedades del periodo colonial. Hay una cantidad abrumadora de pruebas. Gran parte de nuestro trabajo ha sido documentar empíricamente y examinar los mecanismos de cómo ese tipo de organización se ha reproducido.
—¿De qué manera podemos ver esa herencia?
—Hay muchos ejemplos. Solo piense en la relación entre el centro del país y la periferia. ¿Por qué el Chocó es tan pobre? ¿Por qué no tiene carreteras ni servicios públicos o carece de seguridad? Hemos hecho un trabajo empírico al respecto. Allí había esclavitud, minas de oro y todos los recursos se quedaban en Bogotá. Solo se hizo departamento hasta 1947. Fue gobernado indirectamente desde el resto del país, a la manera de Casanare, Putumayo o Vichada —departamentos hasta 1991—.
Nunca se integraron al país. Estaban gobernados por Bogotá y eso reflejaba exactamente el tipo de distribución o poder y la mentalidad colonial. Hay una conexión directa entre las instituciones postcoloniales hasta la Constitución de 1991.
A nadie en Bogotá le importan Arauca O Vichada. ¿Es una coincidencia? Ahí hacían presencia las Farc. En territorios así estaba Tranquilandia, donde Rodríguez Gacha construyó sus laboratorios de coca. Esos lugares no estaban gobernados. Si piensa en ese patrón dentro de Colombia, eso está directamente ligado al tipo de perpetuación del modelo colonial, de cómo el país fue gobernado de esa manera extractivista.

Chocó, Qubdó. Foto Felipe Cazares
—La democracia es vista como fundamental para la prosperidad de un país. Pero, ¿pueden algunas sociedades utilizarla como excusa para acumular un capital excesivo?
—Desde la independencia, en América Latina, se lucha por crear instituciones democráticas funcionales. Eso ha sido muy difícil debido a la forma clientelista de la política; se podría decir que el sistema colonial era clientelista. Los estados coloniales no estaban institucionalizados.
A finales del siglo XVIII, cuando se hizo el censo de la burocracia colonial en Colombia, los españoles —básicamente— no tenían nada; no tenían administración efectiva en el país. Había más sacerdotes que administradores; había soldados en Cartagena, pero casi en ninguna otra parte. Mantuvieron el control a través de caciques, de gobernantes indígenas y una especie de élites indígenas cooptadas.
Así que la democracia es clientelista y corrupta, pero se necesita tiempo para crear una democracia que funcione. Lo sabemos por la historia.
Si echamos la vista atrás, en Inglaterra la democracia era corrupta; en Estados Unidos en el siglo XIX, igual. Hubo una larga lucha por mejorar el funcionamiento de las instituciones electorales para eliminar la compra de votos, la corrupción y el clientelismo. El peligro es que —y se ve en América Latina— la democracia parece prometer mucho. La combinación de democracia e instituciones estatales débiles ha sido decepcionante para los ciudadanos latinoamericanos. Y esa es una de las razones por las cuales existe todo este populismo, por las cuales la gente busca soluciones extremas, sea con Chávez o con López Obrador.
Requiere un gran esfuerzo crear una democracia funcional. Nuestra investigación muestra que no hay sustituto real para eso. La historia de la autocracia y la dictadura en América Latina es aún peor en lo económico y en lo social.
—Los movimientos de izquierda siempre hablan de revolución. ¿Por qué no ha funcionado aquí?
 —Porque las revoluciones no rompen la forma clientelista y personalizada de hacer po-lítica. Un ejemplo es la historia reciente de Bolivia. El ascenso de las masas fue algo fan-tástico, y si mira los primeros gobiernos de Morales, hay todo tipo de mejoras y empode-ramiento en los pueblos indígenas, un cambio realmente progresivo en la sociedad. Pero él empezó a convertirse en una especie de rey, a acumular poder político como Castro o como Chávez, convirtiéndose en una dictadura per-sonalista.
—Porque las revoluciones no rompen la forma clientelista y personalizada de hacer po-lítica. Un ejemplo es la historia reciente de Bolivia. El ascenso de las masas fue algo fan-tástico, y si mira los primeros gobiernos de Morales, hay todo tipo de mejoras y empode-ramiento en los pueblos indígenas, un cambio realmente progresivo en la sociedad. Pero él empezó a convertirse en una especie de rey, a acumular poder político como Castro o como Chávez, convirtiéndose en una dictadura per-sonalista.
Por suerte consiguieron deshacerse de él, aunque sigue causando problemas e intentando volver. Es un patrón muy común. Si nos fijamos en México, vemos cómo el presidente López Obrador hace favores a los militares y les permite controlar la economía. Sabemos a dónde nos lleva eso en América Latina.
Esa personalización del poder es un pro-blema. El científico social Max Weber llamaría a esto autoridad patrimonial. Hay una especie de lógica en la forma en la que funciona la política que socava la capacidad del cambio político de la sociedad.
—Si las instituciones tienen tanta influencia, ¿debería el Estado ser más grande?
No es una cuestión de mayor o menor tamaño. Es cuestión de hacer que funcione mejor. Hay países con estados pequeños, como Singapur, muy eficaces.
Un gran ejemplo en la historia reciente de Colombia, bajo el gobierno del presidente Petro, es que por un lado tiene una reforma tributaria, y trata de aumentar los impuestos a los ricos.
Pero, ¿qué pasa con los ingresos fiscales? Presentan caídas que rondan incluso el 40 % y la Dian no tiene la capacidad de recaudar los im-puestos. No se trata del tamaño del gobierno o de la tasa de impuestos. Se trata de la capacidad básica del Estado para funcionar. Se necesita un Estado efectivo, no un Estado como Suecia para que eso suceda.
—Hablemos de cultura, porque las instituciones están formadas por individuos. ¿Influye la cultura en esas instituciones?
—Con el profesor Acemoglu estamos investigando mucho sobre ese tema.
Para avanzar en la investigación académica hay que simplificar las cosas y en nuestro trabajo sobre las instituciones hemos intentado hacerlo con el fin de explicar todo lo que podamos con una teoría sencilla. La cultura está muy mal estudiada por los científicos sociales. Algunos aspectos de la cultura deben ser importantes a la hora de pensar en cómo las sociedades difieren política y económicamente. Es obvio y somos conscientes, pero no hemos sabido la foma de abordarlo. Debemos encontrar la manera de hacerlo científicamente. En Por qué fracasan las naciones hablamos de algunas grandes hipótesis culturales con las que no estamos de acuerdo.
Tomemos el ejemplo de China. Es muy difícil pensar en qué está ocurriendo allí si se excluye el carácter distintivo de su cultura, el carácter de la tradición intelectual confuciana y en cómo la tradición intelectual difiere de las teorías occidentales paralelas.
Algunas de mis investigaciones más recientes con Leopoldo Fergusson y José Alberto
Guerra han versado sobre las normas sociales informales en Colombia, sobre el concepto de No sea sapo. Se podría decir que se trata de cultura. En cierto sentido podría llamarse una institución informal.

Bahía Málaga, Valle del Cauca. Foto: Judy Pulido.
—¿En sus viajes a Colombia le ha sorprendido algo de sus instituciones?
—Hay muchas cosas interesantes. Instituciones que funcionan extremadamente bien y temas realmente disfuncionales. En el panorama general hay tanto talento y creatividad que es una tragedia ver al país con una décima parte del nivel de vida de Estados Unidos.
No hay ninguna razón intrínseca por la cual Colombia no pueda empezar a crecer al 10% anual como Corea del Sur y transformar drásticamente las oportunidades de vida de su población. Lo han hecho Corea del Sur o Taiwán, Chile en menor medida durante los últimos 30 años. Esa es la conclusión más importante de nuestra investigación.
Podríamos hablar de detalles… pero Colombia es una especie de archipiélago, no un país. Hay grandes diferencias. Ese rendimiento inferior en relación con el potencial es lo que he estado tratando de entender y documentar.
—¿Sus estudiantes colombianos tienen preguntas recurrentes en clase? ¿Un interés particular?
— Después de haber enseñado en Harvard y en otros lugares, donde lo haces a chicos estadounidenses privilegiados, en Bogotá encuentro una sed de conocimiento y una ambición que tal vez ni siquiera encuentres en Harvard. Es emocionante. Los estudiantes son fantásticos y muy curiosos, puedes enseñarles cualquier cosa y se interesan. Puedes hablar de África y están dispuestos a participar y a aprender.
—¿Estar casado con una colombiana alimenta su interés por estudiar estos países?
—Sí. Hemos investigado juntos en Colombia. Hace poco publicamos un documento sobre el paramilitarismo, tenemos un gran proyecto en el que trabajamos con Juan Sebastián Galán, de la Universidad de los Andes. Hicimos labor de campo en el Magdalena Medio, Medellín, Sincelejo y Montes de María. Es muy útil conocer sus opiniones, entiende la sociedad mucho mejor. También trabajamos en Nigeria. Formamos un buen equipo.
Mis estudiantes también han sido importantes. Me resistí a trabajar en Colombia porque creo que hay una historia en el país —quizá en el pasado— de rechazo a los académicos extranjeros que hablan de Colombia. Mis estudiantes me insistieron.

James A. Ronison durante una conferencia en la Universidad de los Andes, Colombia. Foto: Judy Pulido.
—¿En qué es importante empezar a trabajar en Colombia de inmediato?
—En Chile, hace 35 años, finalizó la dictadura. A pesar de que se trató de amañar la Constitución y las instituciones electorales para prolongar su legado y a pesar de que el propio Pinochet se sentó en el Senado, Chile ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque la gente se reunió y soñó con un nuevo Chile, con salir de ese periodo de represión y polarización, construir instituciones, construir el Estado para hacerlo más meritocrático, más funcional.
Eso debe pasar en Colombia. Ya lo he dicho: el presidente Petro — y estoy de acuerdo con mucho de cuanto critica del país— fue elegido con mandato democrático, pero no tiene un plan sobre cómo construir instituciones e implementar políticas. Está demasiado centrado en su poder personal y en pelearse con sus oponentes.
La gente tiene que unirse, como en Chile. Y construir instituciones, no solo hablar sin parar de reescribir la Constitución…
No se está centrando en las cosas reales.
Es triste porque el acuerdo de paz fue una oportunidad perdida al no aplicarse. La Paz territorial podría haber cambiado las cosas, pero no se implementó.
Ahora Petro habla de "Paz Total". Está jugando con la política y eso es también triste, porque hay una oportunidad. El presidente Petro es el primer mandatario en la historia de Colombia que realmente pensó que había problemas en el país. La mayoría de los presidentes colombianos solo han pensado en lo grande que es Colombia. Y él no piensa eso. Eso es bueno. Pero necesita un plan y no parece tenerlo.
—¿Qué disfruta cuando viene a Colombia? ¿Qué hace en sus visitas?
— Trabajar, por lo general (risas). Doy clases. Soy vegetariano, no como muchas cosas que comen los colombianos. Me gusta la gente. Los americanos o extranjeros van a Latinoamérica y el lugar que más les gusta es Colombia. La gente, la música, la cultura, el ambiente. Es fabuloso salir de Bogotá. Me gusta todo. Es fascinante para mí como científico social en mi labor de intentar comprender cómo funcionan los Estados y las sociedades, pero también en lo huma-no. La gente es maravillosa y cálida.
Es un país poético •